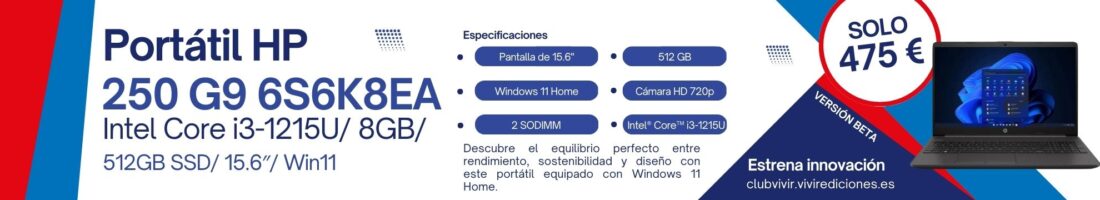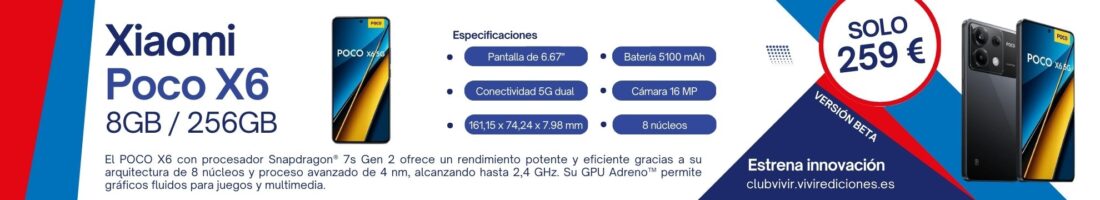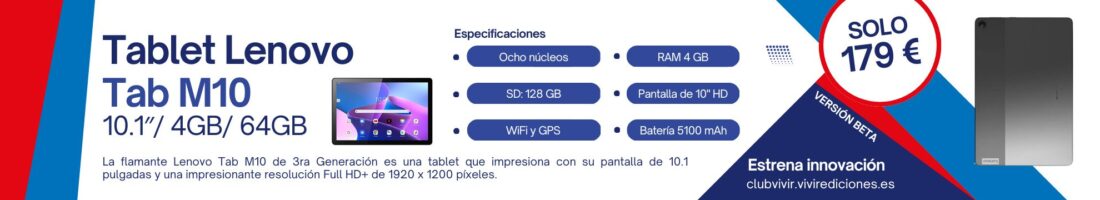Alfredo Valenzuela
Sevilla, 22 sep (EFE).- El historiador y escritor cordobés Fernando González Viñas, que fue comisario del centenario de Manolete y es traductor de Carl Schmitt y Michael Ende, ha recogido la historia de los «artistas del hambre» que hace cien años asombraron al público europeo y alcanzaron celebridad ayunando hasta poner en riesgo su vida.
Ayunaban hasta cuarenta y cincuenta días, ocupaban las portadas de los principales periódicos, cautivaban a miles de personas, ganaban dinero, disponían de mánager y hasta hacían publicidad de marcas comerciales porque siempre exhibían públicamente sus prolongados ayunos, ha explicado a EFE González Viñas, autor de «Los artistas del hambre (o los orígenes de la performance)» (El Paseo).
Intelectual de múltiples intereses, especialista en movimientos de vanguardia como el dadaísmo, al que se atribuye la creación de la ‘performance’ -concretamente por las efectuadas en el Café Voltaire de Zurich a partir de 1916 por Hugo Ball y Emmy Hennings-, González Viñas ha hecho de «Los artistas del hambre» un ensayo histórico que se lee como una narración que va concatenando las hazañas de aquellos grandes ayunadores voluntarios.
A diferencia de la exhibición de gigantes, siameses, tatuados y cretinos, la exhibición de los artistas del hambre poseía un halo intelectual, como revela el hecho de que raramente se mostraban en circos, de que florecieran en la Viena y el Berlín de los años veinte y de que Kafka escribiera un relato titulado, precisamente, «El artista del hambre», con un final naturalmente kafkiano: El protagonista muere de hambre porque su ayuno se extiende tanto que el público y los promotores del espectáculo se acaban olvidando de él.
INTELECTUALES Y DANDIS
A ese halo intelectual que les otorgaron las ciudades que eran la vanguardia intelectual de la época, añade González Viñas que poseían cierto aire de dandismo, ya que los artistas del hambre aparecían siempre ante su público impecablemente vestidos y, como la exhibición solía ser ininterrumpida, a la llegada de la noche cambiaban su vestimenta por pijamas de seda que dejaban entrever enfundados en batas elegantes.
Fue en 1880 cuando el doctor Henry Tanner, por una apuesta, decidió permanecer cuarenta días sin ingerir alimento alguno y bebiendo únicamente agua y, para evitar sospechas de fraude, expuso su ayuno al público, pero previo pago de una entrada, un sistema que emplearon todos los artistas del hambre que lo imitaron posteriormente, alguno de los cuales llegó a ganar el equivalente a medio millón de euros.
Miles de personas asistieron a ver a Tanner, quién desde entonces sería conocido como «el doctor hambre», durante los cuarenta días que duró su ayuno, y fotografías de época acreditan cómo le cambió el rostro al cabo de una experiencia tan extrema, tras lo cual, ha asegurado González Viñas, inauguró sin pretenderlo una nueva profesión, la de los artistas del hambre.
Succi, Merlatti, Cetti, Papus, Nicky fueron los nombres artísticos de los ayunadores que actuaron en Europa -y algunos también en Norteamérica- en los primeros años veinte, en una modalidad de espectáculo a la que también accedieron las mujeres.
Entre estas mujeres destacó la «audaz dama» Auguste Victoria Schenk, antigua actriz de teatro que sólo en sus dos primeros días de exhibición logró la visita de 1.300 personas que amontonaron ramos de flores junto a la urna de cristal que ella ocupaba en el interior de una cafetería, mientras que en España, en Vitoria, una señora apellidada Garnié estuvo «enterrada viva» doce días a un metro de profundidad, sin comer ni beber.
MUERTE, FRAUDE Y CÁRCEL
Sólo en una ocasión, de los muchos casos revisados por González Viñas en hemerotecas europeas, falleció un ayunador durante uno de estos espectáculos, y en la mayoría de las ocasiones un equipo médico seguía a los artistas en el día a día de su exhibición, mientras que no pocas veces se detectó fraude, de modo que en unos casos eran los propios guardianes del espectáculo o los apoderados de los artistas quienes les proporcionaban tortas de maíz o chocolate.
Dos años y dos meses de cárcel por fraude le cayeron en Leipzig (Alemania) al Reinhold Ilmer, quien se encerró en una jaula de cristal con la intención de ayunar 45 días, pero se descubrió que al menos el día 32 había ingerido alimentos que le proporcionaban sus colaboradores.
González Viñas relaciona estas exhibiciones con el arte actual de la ‘performance’ al recordar como Marina Abramovic, en 2003, se encerró en una casa en silencio y en ayunas, permitiendo la entrada de público para ser observada, y cómo ese mismo año el escapista e ilusionista estadounidense David Blaine, especialista en rodajes de riesgo, se encerró en una jaula que pendía en el vacío sujetada por una cuerda durante 44 días, en los que perdió 25 kilos de peso.
Hombre polifacético, guionista de ‘novela gráfica’ y dibujante él mismo, González Viñas ha acompañado su ensayo de un cómic de un centenar de páginas en las que, combinando distintos estilos de dibujo y eludiendo cualquier técnica digital, cuenta la historia de un artista del hambre denominado «Adrián» que es una especie de compendio de todos los que trata en su ensayo.